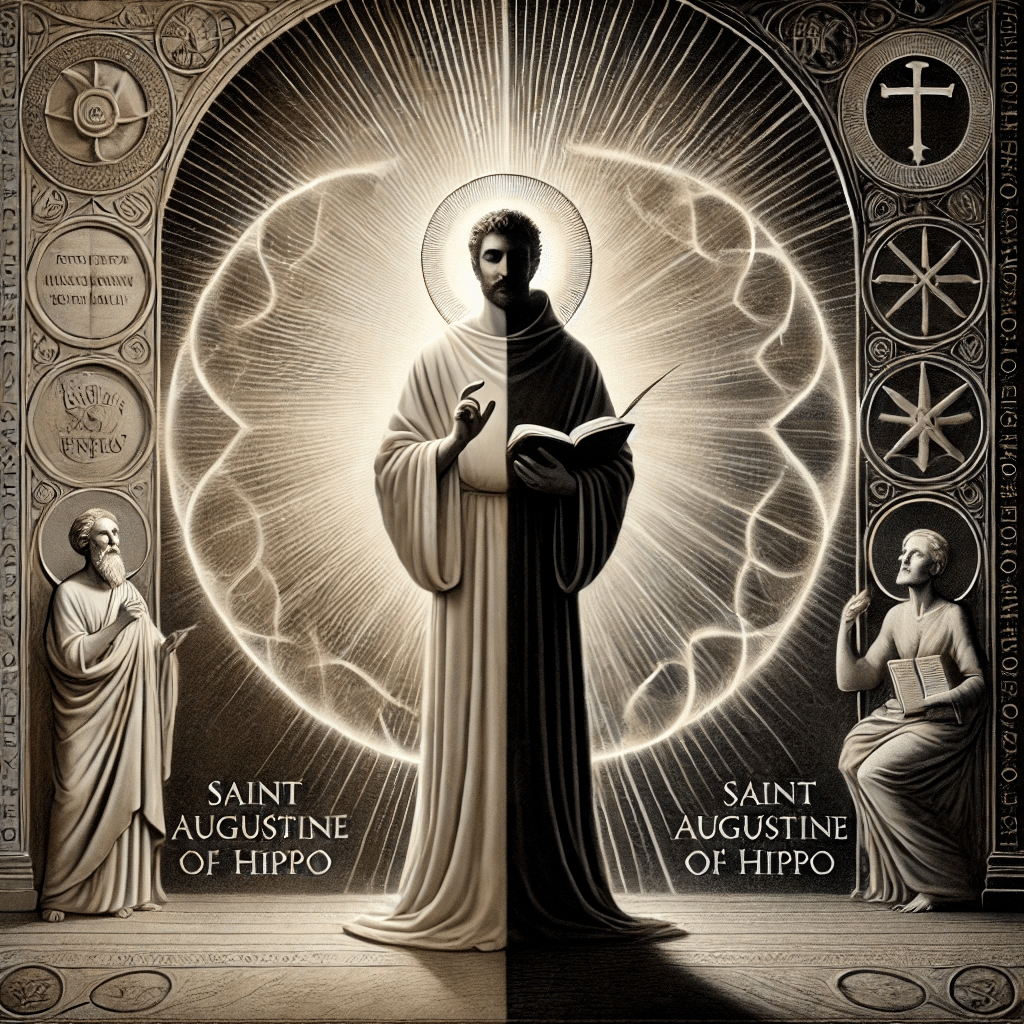
El viento ululaba entre las paredes del convento, una antigua estructura de piedra encaramada sobre una colina.
Sor Clara se aferraba a su rosario mientras la tormenta azotaba los vitrales del coro.
Esa noche no podía dormir; su mente estaba inquieta, atrapada entre preguntas y temores.
Desde pequeña, había sentido un llamado a la fe, pero también un peso constante: la duda.
¿Cómo podía un Dios perfecto permitir tanto sufrimiento?
La pregunta no la dejaba en paz, especialmente tras el terremoto que había devastado el pueblo cercano.
Familias enteras desaparecidas, niños sepultados entre escombros, y la iglesia reducida a ruinas.
“Es la voluntad de Dios,” decían las hermanas mayores, pero eso no la consolaba.
Esa respuesta se sentía vacía, como un eco perdido en un pasillo infinito.
En su celda, Clara observaba un crucifijo en la pared, esperando respuestas que nunca llegaban.
Desde aquel desastre, empezó a notar cosas extrañas en el convento.
Ruidos en los pasillos durante la madrugada, susurros cuando nadie más estaba cerca.
Una vez, creyó ver una sombra que no correspondía a ninguna de las hermanas.
«Quizás es el cansancio», se decía, pero el frío en su espina dorsal le decía otra cosa.
Durante las vísperas, sintió un escalofrío mientras el coro entonaba el «Salve Regina».
La madre superiora, Sor Teresa, también parecía diferente.
Era severa, sí, pero ahora había algo extraño en su mirada.
Clara la sorprendió más de una vez murmurando cosas que no entendía, casi como si rezara al revés.
Un día, encontró un viejo libro en la biblioteca, uno que no recordaba haber visto antes.
Su portada estaba desgastada, y en el lomo apenas se leía: De Privatione Boni.
Era un texto antiguo sobre San Agustín y su teoría del mal como ausencia del bien.
Clara lo llevó a su celda y pasó la noche leyéndolo bajo la luz de una vela.
Cada página parecía hablar directamente a sus dudas, como si el libro hubiese sido escrito para ella.
Pero también hablaba de algo más: un vacío que podía hacerse presente.
Un abismo que, si no se llenaba con el bien, podría devorar todo a su paso.
Esa idea la obsesionó. ¿Era el mal simplemente un agujero?
¿Y si ese agujero estaba creciendo dentro de ella?
Empezó a soñar con criaturas deformes, ojos vacíos y bocas abiertas que nunca pronunciaban palabras.
Cada vez que despertaba, el crucifijo en su pared parecía inclinarse un poco más.
Una noche, el sueño fue distinto.
Estaba de pie frente al altar mayor, pero no estaba sola.
Una figura alta y oscura la observaba desde las sombras, sin rostro pero con una presencia abrumadora.
“¿Por qué dudas de Él?” preguntó la figura, con una voz que resonaba como un eco profundo.
Clara no pudo responder. Sentía que su lengua estaba atrapada.
“El mal no existe… pero tampoco el bien si lo abandonas,” dijo antes de desaparecer.
Despertó sudando frío, con el corazón acelerado.
Decidió hablar con Sor Teresa al día siguiente, pero la encontró rezando frente al altar.
La madre superiora no parecía la misma. Su piel estaba pálida, y sus ojos estaban hundidos.
«El mal no es lo que crees, Clara,» dijo, como si le hubiera leído la mente.
“Es vacío, pero también hambre. No lo ignores.”
Esa noche, Clara fue despertada por un grito que resonó por todo el convento.
Las hermanas corrieron al claustro, donde encontraron a Sor Teresa desmayada, con las manos llenas de sangre.
“Está aquí,” murmuró antes de caer inconsciente.
En su celda, Clara encontró el libro abierto sobre su cama, aunque juraba haberlo dejado en la biblioteca.
Las palabras en la página parecían brillar en la oscuridad: Vacío es quien se aleja de Él.
Los días siguientes fueron un caos. Las hermanas enfermaban, los alimentos se echaban a perder, y las campanas sonaban solas.
Clara sentía cómo el vacío crecía dentro de ella, una sensación de pérdida y desesperación que no podía explicar.
Una noche, escuchó un susurro que venía del altar mayor.
Al acercarse, vio una figura envuelta en sombras que la esperaba.
“El plan de Dios no es lo que piensas,” dijo, con la misma voz de su sueño. “El vacío ya está en ti.”


Deja un comentario